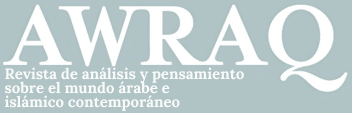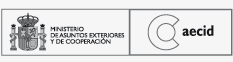Estas oportunidades se han puesto de manifiesto a través de una idea previa, ahora palpable, que proyectará y posicionará al mundo árabe, en general, y a la región del Golfo, en concreto, en la esfera internacional. Hablo de una conexión que tiene su génesis en el legado artístico andalusí y mudéjar —establecida a lo largo de diferentes periodos de la historia política de al-Andalus— y que ahora trasciende internacionalmente con la futura celebración de la Exposición Universal Dubái 2020.
Por este motivo, el objetivo de este número es poner de manifiesto el relevante papel que ha desempeñado —tanto histórica como contemporáneamente— España en el mundo árabe, destacando firmemente que somos el mejor interlocutor para conectar los países del Medio Oriente, del Golfo y del norte de África, tanto con España como con América Latina. Nuestro pasado histórico y artístico andalusí nos otorga una posición privilegiada para conducir estas relaciones, y prueba de ello son los estrechos canales de comunicación que, a nivel institucional —celebración de exposiciones: «De Qurtuba a Córdoba», «De viaje. Arquitectura española en el mundo árabe», etc.— ministerial y de diplomacia pública, se están estableciendo con los distintos países árabes.
En este sentido, he querido promover una publicación que comprenda la doble dimensión: pasado y presente, legado y modernidad. El discurso de nueve especialistas de reconocido prestigio articula esta atemporalidad, en primer lugar, a través de un enfoque marcadamente histórico que analiza temas como la importancia del alcance internacional del legado artístico andalusí y mudéjar a lo largo del siglo XIX, así como su representación a través de las distintas exposiciones universales. De estas cuestiones nos habla el catedrático y coordinador de este número, Juan Calatrava, en un magnífico artículo que nos pone en contexto la figura de Owen Jones (1806-1874) —quien estuvo a cargo de la decoración interior del recinto de la Great Exhibition [Gran Exposición] de Londres de 1851, y a quien debemos que diera a conocer la Alhambra y el arte de al-Andalus a Europa— y de Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), célebre por sus intervenciones en la Alhambra y el Generalife.
La fascinación por el arte andalusí y mudéjar llegó también a América Latina, debido a la expansión colonial española a partir del siglo XV. Esta influencia perduraría a través de los siglos en el gusto estético latinoamericano, y así vemos cómo el ingeniero Juan José Ibarrola se inspira en el arte mudéjar al proyectar el pabellón de México para la Exposición Universal de Nueva Orleans de 1884 y, posteriormente, en la exposición de San Luis de 1904. El conocido como «quiosco morisco» —una estructura de hierro desmonformada por varios arcos y columnas de estilo mudéjar— se llevó a México a principios del siglo XX y, actualmente, se conserva en bastante buen estado en el barrio de Santa María de la Ribera, en Ciudad de México. Sobre este tema, nos hablan el catedrático Rafael López Guzmán y Aurora Yaratzeth Avilés García.
El conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Granada y paisajista especializado en restauración de jardines históricos, José Tito Rojo, nos introduce en una nueva dimensión, analizando el concepto jardín hispanomusulmán y su dinámica evolución hasta mediados del siglo XX, desde el Romanticismo hasta la actualidad. Esta evolución, marcada por los cambios sociales del país, ha venido repercutiendo en un estilo jardinero —inicialmente regionalista y posteriormente nacionalista— encumbrado con las aportaciones de relevantes figuras del paisajismo español como Melitón Atienza o Pedro Julián Muñoz y Rubio, así como el pintor Santiago Rusiñol.
Otro de los temas que se abordan en este volumen es la relevancia del diseñador español Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) como divulgador internacional de nuestro patrimonio a través de sus diseños y de su colección de textiles y piezas andalusíes, heredada de su padre, el pintor orientalista Mariano Fortuny y Marsal. Este polifacético artista llevó a la práctica muchos de los principios promovidos por Owen Jones, como la idea de que los estilos artísticos de otras épocas debían inspirar creaciones contemporáneas originales, rechazando rotundamente la imitación mimética. Mariano Fortuny consiguió integrar muchos elementos ornamentales del legado islámico y de otros periodos artísticos en sus creaciones, generando diseños novedosos que, sin duda, constituyen un hito importante en la historia de la moda y el diseño de principios del siglo XX. El experto en Mariano Fortuny, el reconocido historiador del arte Guillermo de Osma, nos habla de este «último orientalista».
No podía faltar en este volumen una parte dedicada a la internacionalización europea de este arte, ejemplificado inicialmente, entre otras representaciones, en el proyecto de construcción de la Mezquita de París, que comenzó en 1921 gracias a los impulsos del mariscal Lyautey y de sidi Kaddour ben Ghabrit (1868-1954). El catedrático José Antonio González Alcantud nos muestra tanto el proceso modernizador de las exposiciones universales de Casablanca, en 1915, y de Fez, en 1916, como el exitoso proyecto parisino que, en el marco de la Exposición Universal de París de 1889, encumbró al país vecino en «verdadero diorama de las culturas del mundo».
Esta representación internacional se refleja, más si cabe, a través de una producción propia sin parangón, donde las huellas históricas compartidas entre el Reino de España y Marruecos han sido objeto —en el plano urbanístico y arquitectónico— intervenciones determinantes en ciudades como Tetuán, Larache, Alcazarquivir, Chauen, Villa Alhucemas y Villa Nador. Tanto la medina andalusí como los primeros ensanches promovidos desde España, a principios del siglo XX, marcaron y siguen marcando la herencia compartida. El reconocido arquitecto Ramón de Torres López nos introduce magistralmente en este discurso a través de varios ejemplos: la casa andalusí, la corriente neoárabe, la arquitectura del eclecticismo, el primer racionalismo, la arquitectura del nacionalismo y el segundo racionalismo.
El análisis sincrónico y diacrónico del arte andalusí y mudéjar en su proyección internacional no estaría completo sin el estudio y reflexión de la configuración arquitectónica de la Alhambra y el Generalife, que lleva a cabo en esta publicación el afamado arquitecto Emilio Cachorro Fernández. Su artículo plantea una novedosa manera de acercarse al conjunto alhambreño, profundizando en su proyección internacional —como las múltiples referencias islámicas del genio suizo-francés Le Corbusier, del mexicano Luis Barragán, de Rogelio Salmona, Álvaro Siza o John Pawson, etc.—, nacional —centrada en el Manifiesto de la Alhambra, una recopilación elaborada por Fernando Chueca Goitia considerada por muchos la base de la reorientación de la arquitectura española— y, por supuesto, la vertiente local, que muestra una larga serie de proyectos recientes y, sin duda, también futuros, que van desde el Hotel Alhambra Palace, la Fundación Rodríguez-Acosta o el Museo Memoria de Andalucía (2006-2009) hasta el proyecto «Atrio de la Alhambra», de Álvaro Siza y Juan Domingo Santos, con el que se pretende mejorar el área de recepción de la Alhambra.
Como última aportación, este volumen incorpora una dimensión más actual de la mano de la coordinadora de programación de Casa Árabe y experta en arte del mundo árabe, Elena González González. En su artículo, se delimita el actual potencial de España hacia el mundo árabe, haciendo especial hincapié en la arquitectura. Así se puso de manifiesto en la exposición producida por Casa Árabe y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España titulada «De viaje. Arquitectura española en el mundo árabe». El trabajo llevado a cabo por los estudios y las empresas de arquitectura españolas en los países árabes es un excelente ejemplo de internacionalización exitosa que contribuye enormemente a consolidar y a posicionar la marca España en el exterior y, en concreto, en el mundo árabe.
Me gustaría finalizar reiterando el valor intrínseco de esta publicación, fruto de un trabajo institucional complejo, constante y a largo plazo que no solo muestra el potencial presente y futuro de España, sino también el determinante trabajo llevado a cabo desde una institución que cuenta con varios instrumentos estratégicos clave que completan su misión: un tangible e innegable valor humano, y una estratégica localización determinada por su sede en Madrid —situada en un edificio de estilo neomudéjar localizado frente al Retiro y conocido como las Escuelas Aguirre— o la sede en Córdoba —la Casa Mudéjar, que agrupa cinco casas de los siglos XIV, XV y XVI—.
Eduardo López Busquets
Director general de Casa Árabe
Eduardo López Busquets. Director general de Casa Árabe